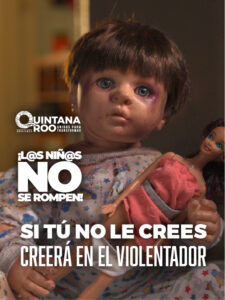Los Sackler, expulsados del Louvre París y Guggenheim New York
- Farmacéuticos, filántropos y ‘narcos’. Provocaron la otra epidemia que perturba hoy la tierra, la de los opiáceos del ‘OxyContin’.
El Bestiario
Por Santiago J. Santamaría Gurtubay
Aceptaron pagar unos 26.000 millones de dólares en compensaciones por su supuesto papel en el otro COVID del 2021, según anunciaron Emmanuel Macron y Jose Biden, presidentes de Francia y Estados Unidos, respectivamente. El histórico acuerdo ofrecerá importantes fondos para apoyar a las comunidades más afectadas por la adicción y las sobredosis con este tipo de medicamentos. “La cultura es el último reducto de los canallas”, escribía el poeta maldito español Leopoldo María Panero. “Johnson & Johnson, McKesson, Cardinal Health y Amerisource Bergen no sólo prendieron la mecha, sino que alimentaron el fuego de las adicciones a los opioides durante más de dos décadas. Hoy, estamos haciendo responsables a estas empresas e inyectando decenas de miles de millones de dólares en comunidades de todo el país”, señaló en un comunicado la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James. James y fiscales de varios estados confirmaron el pacto. Si un número suficiente de ellos lo apoya, se hará efectivo y los firmantes comenzarán a recibir los pagos de las empresas de la ‘Gran Pharma’. Actualmente, hay juicios en curso en Nueva York y California que incluyen a compañías como Teva y Allergan, mientras que las grandes cadenas de farmacias están pendientes del inicio de procesos en su contra en los próximos meses. Mientras, otras compañías como Purdue Pharma, considerada una de las mayores responsables del problema de los opioides como fabricante del popular producto OxyContin, se han declarado en bancarrota para hacer frente a las enormes cantidades de dinero que se les reclama. Según las autoridades, entre 1999 y 2019 casi medio millón de personas murieron en Estados Unidos por sobredosis de opiáceos. En 2020, según datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud, murieron más de 93.000 personas por sobredosis de medicamentos, un incremento del 30% sobre la cifra del año anterior, que ya había sido un récord. De esas muertes, 69,710 se atribuyeron a sobredosis de opioides.
La familia detrás del gigante Purdue Pharma pasó de ser un referente mundial de filantropía a convertirse en un emblema de la crisis de los opioides que azota a Estados Unidos. El término filantropía designa, en general, el amor por la especie humana y a todo lo que a la humanidad respecta, expresada en la ayuda desinteresada a los demás. Los Sackler, más ricos que los Rockefeller, según Forbes, erigieron gran parte de su patrimonio gracias al OxyContin, un opiáceo que según miles de demandantes se comercializó con publicidad engañosa, ocultando su potencial adictivo. El pasado mes de septiembre, Purdue Pharma se declaró en bancarrota y los Sackler anunciaron que cederán el control de la empresa a una entidad creada para “beneficiar a los demandantes y al pueblo estadounidense”. Además, desembolsarán 3.000 millones de dólares de su fortuna como parte de un acuerdo preliminar para poner fin a más de 2.000 demandas estatales y federales. Sin embargo, todavía hay más de una veintena de Estados que rechazan la compensación por considerarla muy baja.
La prestigiosa Universidad de Tufts, en Boston, decidió a principios de mes quitar el apellido Sackler de los programas y edificios construidos gracias a sus donaciones. Según The New York Times, la universidad ha recibido aproximadamente 15 millones de dólares de la cuestionada familia desde 1980 y “algo menos de la mitad sigue sin gastarse, los fondos que se utilizan para financiar la investigación en cáncer y epilepsia”. El Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, el Louvre de París y la Tate Modern de Londres, entre otras galerías, también han eliminado a los Sackler de sus muros y han informado de que no aceptarán más regalos provenientes de esta dinastía farmacéutica. Michael Rodman, portavoz de Tufts, argumentó la decisión en un comunicado: “Decidimos que la asociación [de los Sackler] con la Universidad de Tufts era insostenible y opuesta a los valores y la misión de la escuela de medicina y universidad”. El abogado Daniel S. Connolly, representante de la familia de Raymond Sackler, uno de los tres fundadores de Purdue, explica en un correo electrónico que han solicitado una reunión con el presidente de la universidad para que reconsideren la decisión. “Confiamos en que cuando los hechos se conozcan y comprendan por completo, no habrá sustento para rechazar el uso de un apellido que ha respaldado el trabajo de la universidad por más de 40 años”, defiende. Los Sackler han dejado de hacer apariciones públicas, como los cortes de cintas en las instituciones que les dieron durante décadas la fama de mecenas, y se han mantenido al margen de los medios de comunicación.
En 2018 el fiscal general de Massachusetts presentó una demanda civil contra ocho miembros de la familia Sackler porque “supervisaron y participaron en un plan mortal y engañoso para vender opioides”. Entre 2008 y 2018 la familia sacó ocho veces más dinero de Purdue Pharma que en los 13 años anteriores. Según una auditoría encargada por la farmacéutica dada a conocer a mediados de diciembre, durante esos años los Sackler retiraron 10.700 millones de dólares (unos 9.950 millones de euros) de la empresa mientras se la acusaba de ser responsable de la crisis de salud. El dinero lo transfirieron a fideicomisos familiares o empresas en el extranjero. El desembolso más grande se produjo después de que en 2007 el Departamento de Justicia obligara a la farmacéutica a pagar una multa de 634 millones por engañar a los médicos y consumidores sobre los efectos del OxyContin. El informe elaborado por la consultora AlixPartners, presentado en el pasado 16 de diciembre en el Tribunal Federal de Quiebras en White Plains, Nueva York, demostró que entre 1995 y 2007 los Sackler recibieron 1.300 millones de dólares por las ganancias de Purdue Pharma. Para la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que está intentando saber cuánto vale realmente el patrimonio familiar de los Sackler y dónde se encuentra su dinero, los 10.700 millones retirados entre 2008 y 2018 son el monto con el que “se beneficiaron los Sackler de la mortal epidemia de opioides del país”. Según el abogado Connolly, la cuantía de las transferencias se había hecho pública hace meses, cuando intentaron llegar a un acuerdo con los demandantes, que “fue aprobado por dos docenas de fiscales y miles de gobiernos locales”. Agrega que los informes financieros demuestran que “más de la mitad se pagó en impuestos y se reinvirtió en empresas que se venderán como parte del acuerdo propuesto”.
Los Sackler se han caracterizado por mantener un silencio sepulcral durante los juicios en contra de la farmacéutica, pero han dejado testimonios de cómo pensaban. Richard Sackler, el expresidente de la empresa familiar, escribió en un correo electrónico de 2001, citado por la fiscalía de Massachusetts: “Tenemos que golpear a los abusadores [de fármacos] de todas las formas posibles. Ellos son los culpables y el problema. Son delincuentes imprudentes”. Uno de sus representantes legales sostuvo este año que “como muchas personas, el doctor Sackler ha aprendido mucho más sobre la adicción y se ha disculpado por su lenguaje insensible utilizado en décadas pasadas”. Los primeros Sackler estadounidenses nacieron de una pareja de inmigrantes de Europa oriental. Los tres hijos del matrimonio crecieron en Brooklyn en la década de los veinte. Arthur, Mortimer y Raymond Sackler estudiaron psiquiatría y en los 50 compraron una pequeña compañía farmacéutica, Purdue Frederick, que más tarde rebautizaron como Purdue Pharma. El mayor, Arthur, fue un gran vendedor y un pionero del marketing en la medicina, además de uno de los principales coleccionistas de arte asiático de su generación. Sin embargo, el mayor éxito de Purdue Pharma llegó en 1995, años después de la muerte de Arthur. Sus hermanos Mortimer y Raymond lanzaron el OxyContin. La agencia estadounidense del medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó su uso como analgésico para combatir el dolor en enfermos de cáncer. Años después, este fármaco sería considerado el precursor de la epidemia de sobredosis que se ha cobrado cerca de 400.000 vidas en Estados Unidos entre 1997 y 2017.
La rama multimillonaria de la familia descendiente de Arthur está separada de las otras dos. Tras la muerte del mayor de los tres hermanos, sus descendientes abandonaron el negocio farmacéutico. La esposa de Arthur Sackler, la filántropa Jillian Sackler, ha trabajado incesantemente este año para dejar claro que ni ella ni los hijos de su difunto esposo se han beneficiado de OxyContin. “Ahora me pregunto si su legado se recuperará alguna vez”, se preguntaba hace un mes, en una entrevista a The New York Times. Su apellido refulge en las fachadas más prestigiosas de este mundo: los Sackler lo han esculpido, a fuerza de donativos de millones, en salas e institutos del Louvre, el Guggenheim, el Metropolitan, Harvard, Columbia, Stanford, Oxford y docenas más; si nada lo remedia, allí estarán por siglos. O no. Los primeros Sackler fueron tres hijos de inmigrantes polacos que nacieron en Brooklyn entre 1914 y 1920, estudiaron medicina y fundaron, en los 50, una pequeña compañía farmacéutica, Purdue Pharma. El mayor, Arthur, era un gran vendedor: sus técnicas de marketing cambiaron la forma de comercializar medicinas y llenaron las arcas de los tres hermanos. Pero su éxito mayor empezó en 1995, siete años después de su muerte: fue entonces cuando los dos menores, Mortimer y Raymond, lanzaron el Oxy-Contin que, desde entonces, ha producido más de 30.000 millones de euros. Oxy-Contin, que en España y Unión Europea se llama Oxycodone, es un invento astuto: una pastilla que libera poco a poco un opiáceo conocido, la oxicodona, muy eficaz como analgésico. El mecanismo permite que la droga actúe durante ocho, diez, doce horas; su difusión fue veloz y sus efectos discutidos: mucha literatura médica lo acusa por la epidemia de adicciones que ha vuelto a sacudir a los Estados Unidos en las últimas décadas. Porque el Oxy-Contin se usa para tratamientos prolongados y, como todas las drogas, necesita dosis crecientes para producir los mismos efectos. Y porque hubo quienes descubrieron que, si abrían la cápsula y la molían, la podían inhalar o inyectar y que la dosis masiva, liberada de su mecanismo de regulación, les procuraba tremebundo viaje.
Ahora, un estudio del National Institute on Drug Abuse americano dice que el 10% de los usuarios de esos analgésicos se hace adicto y que la mitad se pasa a la heroína. Aprendimos a pensar que el tiempo es una flecha lanzada hacia delante, que lo que queda atrás se quedó atrás y en verdad vuelve tantas veces. Hace 30 años la heroína era epidemia; hace 15 parecía superada; en Estados Unidos, ahora, cada día mata a 115 personas y 50 bebés nacen adictos. Purdue Pharma y los Sackler se ponen de perfil. La empresa paga institutos, médicos y estudios que dicen que la culpa no es suya sino de los consumidores. Y, pese a la catarata de denuncias, nunca fue condenada porque sus abogados siempre arreglan por mucha plata antes del juicio. Mientras, sus dueños siguen limpiando sus nombres a golpe de millones. Como decía hace más de cien años un directivo del Metropolitan Museum de Nueva York -citado por The New Yorker en un artículo excelente- para pedir donaciones a los millonarios de entonces: “Piensen ustedes que la gloria puede ser suya si siguen nuestros consejos y convierten puercos en porcelana, granos en cerámicas antiguas, el rudo plomo del comercio en mármol esculpido”.
Entonces se llamaba beneficencia o, mejor, filantropía; ahora se llama responsabilidad social. De “hacer el bien” o “amar a los hombres” pasamos a “hacerse responsable”. Los nombres cambian y designan lo mismo: alguien que consigue apropiarse de muchas riquezas entrega unas pocas para dorar su imagen. Petroleros que calientan la atmósfera, financistas que empobrecieron a millones, fabricantes de drogas que matan dentro de la ley imponen sus nombres a la cultura, la solidaridad, la ayuda humanitaria. Es un sistema de estos tiempos: los riquísimos no solo controlan los mercados; también controlan los trabajos que pretenden reparar los daños que esos mercados causan. Que alguien posea miles de millones es monstruoso: que los use para decidir a quién se ayuda es la guinda del pastel. Son dineros que deberían entregar en impuestos para que los Estados definan, según los mecanismos democráticos, qué vidas mejorar con ellos, cómo. Y, en cambio, gracias al desprestigio de esos estados y a sus batallones de abogados fiscalistas, los que deciden son Gates, Soros o Sackler. Y esperan, faltaba más, que se lo agradezcamos.
Recuerdo que leíamos al poeta ‘maldito’ Leopoldo María Panero, de moda en los ochenta del pasado siglo, en plena ‘Transición Democrática’: ‘Poemas del manicomio de Mondragón’ (1987), ‘Contra España y otros poema de no amor’ (1990), ‘Heroína y otros poemas’ (1992)… Era hijo del reconocido poeta Leopoldo Panero (1909–1962). El joven Leopoldo María, al igual que tantos descendientes de los prohombres del régimen franquista (Javier Pradera, Rafael y Chicho Sánchez Ferlosio, por ejemplo), se sintió fascinado por la izquierda radical. Su militancia antifranquista constituyó el primero de sus grandes desastres y le valió su primera estancia en prisión. Tuvo una formación humanista, estudió Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid y Filología francesa en la Universidad de Barcelona. De aquellos años jóvenes datan también sus primeras experiencias con las drogas: desde el alcohol hasta la heroína -a la que dedicaría una impresionante colección de poemas en 1992-, ninguna le es ajena. Viajero incansable, anduvo por los caminos del hippismo de los setenta, una época en que era imprescindible pensar en la India y visitar el fascinante mundo africano de Tánger y Marrakech.
En los años 1970 fue ingresado por primera vez en un psiquiátrico; había empezado a desarrollar una esquizofrenia en la cárcel. Las repetidas reclusiones no le impidieron desarrollar una copiosa producción. A finales de la década de los 80, cuando por fin su obra alcanzó el aplauso de la crítica entendida, ingresó permanentemente en el psiquiátrico de Mondragón. Casi diez años después, se estableció, por propia voluntad, en la unidad psiquiátrica de Las Palmas de Gran Canaria o, como él lo llamaba, ‘El manicomio del Dr. Rafael Inglott’, donde por fin pudo descansar. Desde entonces, la Facultad de Humanidades de la Universidad de Las Palmas se convirtió en su refugio, donde encontró la amistad de algunos profesores y estudiantes que le convidaban a vivir sin sentirse un marginado hasta su fallecimiento, el 5 de marzo de 2014. En el prefacio a su poemario ‘El último hombre’, Panero ofrece una “suerte de poética”: “Contrastar la belleza y el horror, lo familiar y lo unheimlich (lo no familiar, o inquietante, en la jerga freudiana)… El arte no consiste sino en dar a la locura un tercer sentido, en rozar la locura, ubicarse en sus bordes, jugar con ella como se juega y se hace arte del toro, la literatura considerada como una tauromaquia: un oficio peligroso, deliciosamente peligroso”. No olvidaré esta frase de Leopoldo María Panero: “La cultura es el último reducto de los canallas”.
Casquitos de guayaba, ‘bacterias’ contra la ex Unión Soviética, hace casi medio siglo… Esta fruta caribeña de la marca ‘Conchita’ de Pinar del Río disuadió al sindicato Solidaridad de Lech Walesa de asaltar la Embajada de Cuba en Varsovia, Polonia, país de Juan Pablo II… Es bastante común que nos refiramos a los virus y las bacterias de forma equivocada. Ambos microbios comparten algunas características, como su capacidad para provocar enfermedades, pero ostentan notables diferencias. Virus es una palabra de origen latino, cuyo significado es veneno o toxina. Se trata de una entidad biológica que cuenta con la capacidad de autorreplicarse al utilizar la maquinaria celular. El ciclo vital del virus, un agente potencialmente patógeno, requiere de la maquinaria metabólica de la célula invadida, para de esta forma poder replicar su material genético y producir muchas copias del virus original. Este proceso puede perjudicar a la célula hasta destruirla. En definitiva, podríamos decir que el virus es un parásito intracelular obligatorio, de pequeño tamaño, constituido por ácido nucleico y proteína, el cual es el causante de numerosas enfermedades como: gripe, ébola, virus del papiloma humano, o uno de más peligroso de todos, conocido como SIDA (VIH), o el actual COVID, entre otros. Las bacterias (del término griego que significa bastón) son organismos unicelulares microscópicos, sin núcleo ni clorofila, que pueden presentarse desnudas o con una cápsula gelatinosa, aisladas o en grupos. Las bacterias pueden vivir en cualquier hábitat; incluso algunas especies sobreviven en el espacio exterior. Estas características convierten a las bacterias en el organismo más abundante del mundo: pueden convivir 40 millones de células bacterianas en apenas un gramo de tierra. Las bacterias pueden ser alargadas (bacilos), esféricas (cocos) o en forma espiral (espirilos). Se pueden asociar en grupos; cuando se agrupan por parejas se llaman diplococos, cuando forman cadenas bacterianas se llaman estreptococos y cuando se agrupan en racimos se llaman estafilococos.
La mayoría de las bacterias son beneficiosas para el medio ambiente y para los seres vivos. Por ejemplo, las bacterias del tipo lactobacilos son responsables de la fermentación de algunos alimentos (elaboración de yogur, kéfir, etc.) y ayudan a regular la función intestinal. Pero, al igual que sucede con los virus, también hay bacterias que causan enfermedades, como por ejemplo: la salmonelosis, la brucelosis, el cólera, etcétera. Establecidas las características de los virus y las bacterias, toca establecer las diferencias más importantes entre ambos. Una de las principales diferencias que cabría destacar entre estos agentes infecciosos es su tamaño. En comparación con los virus, las bacterias son mucho más grandes (pueden serlo hasta 100 veces más). Otra diferencia esencial es la estructura, es decir, que virus y bacterias se distinguen también por su anatomía. Y es que las bacterias, por ejemplo, cuentan con una pared celular real, así como con una estructura interna, y dentro de esta pared se encuentran el citoplasma, los ribosomas y el genoma bacteriano. Mientras, los virus tienen una estructura más simple que, por regla general, consiste sólo de su genoma, cubierto por una envoltura proteínica denominada cápside. Por otra parte, las células bacterianas se multiplican por regla general, al igual que las humanas, por división celular. Antes de que una célula bacteriana pueda dividirse, copia su genoma, tras lo cual de la célula madre se forman dos células hijas, que a su vez también pueden dividirse. En tanto, los virus no pueden multiplicarse por sí mismos, ya que al no tener citoplasma ni ribosomas, tampoco pueden copiar su genoma ni producir una envoltura. Por eso, los virus atacan otras células en las que introducen su propia información genética que “reprograma” la de las células huésped para que éstas produzcan muchos nuevos virus, que luego abandonan las células infectadas. Por último, cabe indicar las diferencias existentes a la hora de combatir estos microorganismos. Mientras que los antibióticos influyen y atacan las estructuras de las bacterias, por ejemplo su pared celular, y pueden conducir así a su muerte. Los virus, al no disponer de metabolismo propio ni pared celular, no son afectados por estos medicamentos, así que sólo es posible frenar sus diferentes mecanismos de su multiplicación con fármacos como los medicamentos de acción virostática.
Un general, Wojciech Jaruzelski, era el primer ministro de Polonia. Ante la popularidad creciente del sindicato Solidaridad y de su líder Lech Walesa, impuso el 13 de diciembre de 1981 el estado de sitio. En la retina de los polacos de entonces se conservaba la imagen de su líder de gafas oscuras con otros líderes comunistas, entre ellos, Fidel Castro Ruz. Los ciudadanos de este país, hoy, en la Unión Europea, no tenían episodios de encuentros y desencuentros históricos con los cubanos. No obstante, no sabemos por qué, se corrió el rumor en Varsovia que el ‘golpe de timón’ de Jaruzelski tenía como ‘asesores’ a los mismísimos funcionarios de la Embajada de Cuba. La noticia llegó a los oídos de la inteligencia caribeña… Hace más de veinte años, en el País Vasco, en el norte de España, surgió la idea de crear una revista con el nombre de ‘El Globo Rojo’, germen del Grupo ELBESTIARIO, un cuarto de siglo después en el Caribe. Su director, un ‘loco’, sus redactores, otros ‘locos’, sus fotógrafos, unos ‘locos’ más, sus diseñadores, sus distribuidores, sus expertos en ‘marketing’…, en fin todos, eran consumidores de productos recetados por los discípulos de Sigmund Freud y Jacques Lacan.
Pablo Gallastegui era el más joven y el más ‘loco’ de los doctores del Hospital Psiquiátrico de Mondragón. Gracias a él, sin duda alguna, se logró materializar la idea. Compartí muchos de los momentos estelares del ‘magazine’ rompedor en la siempre tradicional sociedad vasca, donde los curas y frailes nunca subieron al coro a gritar “Libertad”, “Libertad”, “Libertad”… como insistía una antigua canción republicana entonada en las filas de los poetas Miguel Hernández y Federico García Lorca, en plena Guerra Civil Española. En sus páginas se hacía un encantador, delirante y libertario repaso a las noticias locales, nacionales internacionales, primando especialmente estas últimas. ¿Por qué? Muchos de los internados, al igual que los protagonistas de la novela ‘Las inquietudes de Shanti Andia’ del escritor vasco de la Generación del 98, Pío Baroja, habían recorrido miles de millas marinas con los barcos atuneros de la flota de Bermeo por las aguas, hoy llena de piratas, cercanas a las Islas Seychelles; otros, habían sucumbido a los encantos ‘pasotas’ de una Ibiza ‘hippy’, segados por la Ley de Vagos y Maleantes de la España de Franco; hay quien sacaba su ‘lana’ bajando al ‘moro’ y subiendo en sus entrañas varios condones repletos de haschish de Ketama, introducidos a golpe de vaselina; otros ‘viajaron’ gratis gracias a los ‘ajos’ (LSD) que se distribuían por doquier en la España de la Transición…
Hablando de ‘ajos’ o ‘estrellas’, una pequeña anécdota, antes de proseguir. En la plaza Unzaga de la ciudad guipuzcoana de Eibar, compartía mesa y tertulia en la cafetería ‘Choko’, con Pablo Gallastegui y con el poeta maldito Leopoldo Maria Panero, autor de ‘Poemas del Manicomio de Mondragón’, y uno de los reporteros de ‘moda’ de ‘El Globo Rojo’. Se nos acercó un joven ‘camello’, ofreciéndonos un ‘viaje alucinante’ con ácido lisérgico. “¿Y si te tomas, que rollo te da…?”, le preguntamos. Presto nos dio una convincente explicación. “Nada, te tomas un ‘ajo’ y te metes un viaje de puta madre. Se te queda el cuello y la lengua paralizados durante más de seis horas…”. El genial Leopoldo María Panero, el “último poeta transgresor” le reclamó ampliar la oferta. “Oye tío, no tienes algo más fuerte. No se algo que te de una trombosis que te deje paralizado al menos medio cuerpo o más… Eso sería la hostia…”. El ‘camello’ desapareció ante la contundente oferta de Panero. Este no dejó de loar las dotes comerciales del vendedor de LSD. “Este tío sería capaz de vender una radio que no se oyera nunca, una televisión sin pantalla funcionando, un reloj que no diera las horas… Es increíble que ninguna de las empresas que ponen a diario sus anuncios en la prensa demandando comerciales no haya dado con este genio…”.
El joven Leopoldo María, al igual que tantos descendientes de los prohombres del régimen franquista, se sentía fascinado por la izquierda radical. Su militancia antifranquista constituiría el primero de sus grandes desastres y le valdría su primera estancia en prisión. Tenía una formación humanista, estudió Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid y Filología Francesa en la Universidad Central de Barcelona. De aquellos años jóvenes datan también sus primeras experiencias con las drogas. Desde el alcohol hasta la heroína, a la que dedicaría una impresionante colección de poemas, ninguna le es ajena. En los años 70 es ingre-sado por primera vez en un psiquiátrico. Sin embargo, sus constantes reclusiones no le impiden desarrollar una copiosa bibliografía no sólo como poeta, sino también como traductor, ensayista e incluso narrador. A finales de la década de los 80, cuando por fin su obra alcanza el aplauso de la crítica entendida, se decide ingresar de manera permanente en el psiquiátrico de Mondragón. Sin embargo, casi diez años después se establecería, por propia voluntad, en la Unidad Psiquiátrica de Las Palmas de Gran Canaria. ‘El Globo Rojo’ perdió a una de sus mejores ‘plumas’. La vida de este poeta y su entorno familiar siempre ha desatado curiosidad en el ámbito cultural español, como muestra la película de Jaime Chávarri, ‘El desencanto’, un documental realizado en 1976, poco después de la muerte de Franco, que refleja cómo era su familia, en plena desintegración del franquismo, acomodada e intelectual, pero también: desmembrada, autoritaria y en la que la figura de su padre pesaba aún con su ausencia.
De aquel encuentro en Eibar, todavía conservo un poema de Leopoldo María Panero, dedicado a la heroína, camuflada con los primeros vientos de libertad que estrenaba la Euskadi y la España de entonces y con el último LP de Lou Reed donde dedicaba su canción estelar al ‘caballo’, al ‘jaco’, ‘Perfect Day’. Lou Reed, nacido en Nueva York, padre del rock alternativo, se adelantó a su tiempo en la elección de algunos temas. La música popular no se pondría a su altura hasta la aparición de los punks, entre mediados y finales de los años 70 del siglo XX. Incluso entonces sus canciones eran únicas: ya fuese entre guitarras distorsionadas o suavemente melódicas, Reed cantaba sobre las co- sas desasosegantes, o incluso sórdidas, que otros letristas no trataban. “Walk on the Wild Side” era un saludo irónico y gráfico a los inadaptados, chaperos y travestis en la Factoría de Andy Warhol…Volvamos al poema ‘Heroína’ del más famoso reportero, columnista y editorialista que tuvo ‘El Globo Rojo’, Leopoldo María Panero… “El diamante es una súplica/que tú inyectas en mi carne/el sol asustado huye/cuando eso entra en mi vena./De mujeres y saliva/sólo está hecha la vida:/la heroína es más que el ser/y algo que a la vida excede./Que estoy vencido lo sé/cuando el veneno entra en sangre/el triunfo es una burbuja/me deshará la mañana./Si el ciervo asustado huye/es que en el bosque ha su casa/así buscas en tu brazo/un lago donde esconderte./Contar ciervos en el llano/es deporte de poeta/de hombre es buscar avaro/ placer en una cuchara,/oro en el excremento/para que el aullido muera./Un fauno y una derrota/mujeres y algo de música/y el sueño de algún efebo/es cuánto de mí sé/y que ahora la heroína/convierta en nada y en polvo./Todo ciervo sabe morir/pero que al hombre le cuesta/lo sabe el lento dibujo/de la aguja por mis venas./Lento humo de cucarachas/así el orgullo se muere/pálido porque entre el polvo/de la cuchara lea mi destino./Antiguos sapos he buscado/en el océano infinito/la aguja muerde y hace daño/ tengo cactus en los brazos./El jaco es una ramera/que susurra en la oscuridad/en mis manos, cuando me pico/ cae el cabello de una mujer./Como las alas de la nada se mueven entre el bosque/así el viaje de mis dientes por entre los cuerpos vivos/así como una ramera que se arrodilla en la noche/el rezo de una aguja en la violencia del cuerpo./La aguja dibuja lenta/algún ciervo entre mis venas/cuando el veneno entra en sangre/mi cerebro es una rosa./Como un viejo chupando un limón seco/así es el acto poético./ El caballo con su espada/divide la vida en dos:/a un lado el placer sin nada/y al otro, como mujer vencida/la vida que despide mal olor”.
Sigamos con ‘El Globo Rojo’. Todos sus redactores, entre ellos Panero, escribían, sabedores que su revista tenía en su haber una libertad que para sí quisiera cualquier periodista de La Jornada, El Universal, Milenio, Proceso, El País, El New York Times, Le Monde… Este espíritu de libertad permitía contar historias mágicas en este ‘fanzine’ donde la ficción superaba a la realidad, donde la locura era sinónimo de libertad o muerte… Nos trasladamos, ‘viajamos’ sin lisérgico alguno, hasta la capital polaca, Varsovia, a principios de los años ochenta del pasado siglo, en los prolegómenos de la desaparición de la Unión Soviética. Entre los protagonistas de la historia, unos cubanos, nada menos que los integrantes de la Embajada Cuba… Un general, Wojciech Jaruzelski, era el primer ministro de Polonia. Ante la popularidad creciente del sindicato Solidaridad y de su líder Lech Walesa, impuso el 13 de diciembre de 1981 el estado de sitio. La visita de Juan Pablo II a su país natal en 1979 brindó apoyo al incipiente movimiento Solidaridad, e impulsó el crecimiento del fervor anticomunista. El Papa celebró una misa en la Plaza de la Victoria (o Plaza Piłsudski) en Varsovia y concluyó su sermón con un llamado a “renovar la cara” de Polonia: “Dejad que el Espíritu descienda y renueve la cara de esta tierra”. Estas palabras tuvieron un gran impacto en los ciudadanos polacos, que lo entendieron como un incentivo para los cambios democráticos. Aquel gesto de hace treinta años le iba a costar muy caro. Lech Walesa, premio Nobel de la paz no se lo perdonó. El 31 marzo de 2006 en general Jaruzelski fue acusado de “crimen comunista” y condenado a 8 años de prisión por haber implantado la ley marcial en 1981.
No sabemos por qué se corrió el rumor en Varsovia que el ‘golpe de timón’ de Jaruzelski tenía como ‘asesores’ a los mismísimos funcionarios de la Embajada de Cuba. La noticia llegó a los oídos de la inteligencia caribeña y sobre todo la consigna lanzada por el sindicato católico de asaltar la sede diplomática del Caimán Verde. Los habaneros, santiagueros, pinareños, camagüeyanos… comenzaron a tomar posiciones. Por aquellos días visitaban Polonia varios miembros del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Años después, miembros de este departamento como Alberto Rodríguez Arufe, Julio A. Alfonso, Alfredo León…, los confirmarían en una tertulia que siguió a una comida en la playa de La Puntilla de Santa Fe, junto a la Marina Hemingway, en plena Habana, lo acontecido en aquellos días turbulentos en Varsovia.
El nerviosismo era palpable en la Embajada de Cuba. No era para menos. Miles de polacos cabreados, bendecidos por el mismísimo Juan Pablo II, para algunos ‘el intelectual de la caída del comunismo’, parecían dispuestos a hacer desaparecer la pequeña parcela caribeña de las calles de Varsovia. La sede no estaba al ras del suelo, sino en una altura de un tercer piso. Tras reunir las dos o tres armas cortas reglamentarias, alguien propuso el reunir junto a las ventanas todo aquello que pudiera ser lanzado contra la cabeza de los asaltantes. Las tres o cuatro grapadoras, varias sillas, papeleras…, no daban para resistir mucho tiempo. Varias botellas de ron Havana Club, cajas de puros habanos…, se incorporaron a la ‘munición’. Los compañeros recién llegados de La Habana se sumaron a la operación. El jefe de la comitiva hizo referencia a un contenedor de 40 pies ‘aparcado’ en el patio de la Embajada, cerrado a cal y canto. ¿Qué hay ahí?, preguntó. “Hay latas de casquitos de guayaba de la fábrica de conservas ‘Conchita’ de Pinar del Río, que no han podido ser comercializadas en el mercado polaco. Los responsables de comercio interior las rechazaron pues argumentan que tienen mucho contenido de plomo en torno al cierre de las latas… Hay que abrir el contenedor y apiñar las latas…”. La unidad cubana volvió a imponerse en aquellos momentos perturbadores para la Revolución Cubana. Quien les iba a decir a los compañeros que aquellas latas de “Conchita” podían salvarles la vida. La munición no podía ser más natural y ecológica: cortezas de guayaba caribeña, ‘almibaradas’ con el mejor azúcar del mundo. En plena euforia, uno de los presentes hizo obligada referencia a los ‘yanquis’. “No os olvidéis que si se lanzan esas latas, hay que intentar que no se abra ninguna. Los casquitos son esquirlas en toda regla, los Estados Unidos, enseguida van a acusarnos en sus medios de comunicación de que Cuba está utilizando una nueva arma bacteriológica…”. Lo que se podía armar podía pasar a los anales de la historia de la ‘Guerra Fría’…
Las guayabas (Psidium) son un género de unas cien especies de árboles tropicales y árboles pequeños en la familia Myrtaceae, nativas del Caribe, América Central, América del Norte y América del Sur. Las hojas son opuestas, simples, elípticas a ovaladas, de 5 a 15 centímetros de largo. Las flores son blancas, con cinco pétalos y numerosos estambres. La fruta es comestible, redonda o en forma de pera. Tiene una corteza delgada y delicada, color verde pálido a amarillo en la etapa madura en algunas especies, rosa a rojo en otras, pulpa blanca cremosa o anaranjada con muchas semillitas duras y un fuerte aroma característico. Es rica en vitaminas C, A, B, además tiene beneficios nutritivos. En España Las guayabas se cultivan comercialmente en la Costa del Sol malagueña, siendo introducidas a mediados del siglo XX. Las guayabas están proliferando actualmente, ya que siendo cultivos de altos beneficios están sustituyendo poco a poco los cultivos tradicionales como el chirimoyo o los cultivos cítricos. La guayaba es una fruta muy apreciada comercialmente en Colombia ya que puede utilizarse en multitud de preparaciones, como jugos, dulces y néctares siendo parte importante de la gastronomía y cultura colombianas. Colombia es uno de los mayores productores de guayaba del mundo, sin embargo su producción no es exportada debido a la enorme demanda interna de esta fruta. Esto motivó a varios productores a realizar injertos con pera, para producir la famosa guayaba-pera, de tamaño más grande, cáscara más gruesa y de color verde, pulpa amarillenta y más dura, aunque el sabor no varía demasiado. En Colombia es muy común consumir esta fruta en jugo o directamente sin mondar (quitar la cáscara). El ‘bocadillo’ es un dulce que se prepara con guayaba muy madura y panela (de caña de azúcar), a base de cocer ambos en agua a fuego lento y removiendo, hasta que el agua se evapore (similar a la preparación de arequipe y de caramelo). Termina siendo de contextura gruesa un poco chiclosa, un poco semejante al dulce de membrillo. Su sabor es muy dulce y agradable y color rojo; el color, consistencia y el sabor pueden variar de acuerdo con diversos factores como la variedad de guayaba y el método de preparación. Tiene la particularidad de ser cortado en rectángulos gruesos y envuelto en hojas de bijao secas color castaño claro, lo que le da una presentación muy étnica, agradable e inconfundible, aunque en algunas regiones es envuelto de hojas verdes de plátano como un tamal. Las principales ciudades productoras de bocadillo son Cali (Valle del Cauca), Moniquirá (Boyacá), Barbosa y Vélez (Santander), aunque es en esta última donde se mantiene como tradición de varios siglos, por lo cual tiene un reconocimiento nacional, ya que se dice que no hay bocadillo como el veleño. La capital mundial de la guayaba es Guavata (Santander) un municipio muy aledaño a Vélez, el cual es unos de los mayores productores de guayaba debido a las grandes plantaciones de guayaba existentes en la región.
La producción guayabera en México se da fuertemente entre Calvillo y Cañones, que se ubican entre los estados de Aguascalientes y Zacatecas respectivamente. También se produce en el oriente de Michoacán, es decir en Zitácuaro, Jungapeo, Juárez, Tuxpan y Tuzantla, y en la región sur del Estado de México Coatepec Harinas, Temascaltepec y Zumpahuacán, Sinaloa en todo el estado en forma local. También se encuentran al sur del país en el estado de Chiapas, en los municipios de Tonalá, Tuxtla Gutierrez y Pijijiapan. En Cuba se acostumbra consumirla como fruta y también en postres, tales como los casquitos de guayaba, mermelada y en dulce o pasta, este último postre ha alcanzado gran popularidad en mercados internacionales. También se utiliza una variedad de guayaba en miniatura que crece a las márgenes del río Cuyaguateje en la provincia de Pinar del Río en la elaboración de vino y licores bien conocida como ‘Guayabita del Pinar’, no tan letal como los casquitos de guayaba en almíbar de ‘Conchita’. La contrainteligencia de Solidaridad, al parecer, tuvo conocimiento de la ‘Operación Casquitos de Guayaba Conchita, y ordenó suspender el asalto a la sede diplomática caribeña. Los espías de Lech Walesa desconocían el término ‘guayaba’. No había entonces Wikipedia ni demasiados libros para consultar en las estanterías del KGB polaco.
El general Jaruzelski tenía bien controlada la situación y sus camaradas de armas del Ejército y su complicada policía política desbarataron el asalto. Decimos complicada, basándonos solamente en un dato, el nombre del Servicio de Seguridad del Ministerio de Asuntos Interiores: Słuzba Bezpieczenstwa Ministerstwa Spraw Wewnetrznych. Hay quien dice que los cubanos se encargaron de filtrar la noticia de su nueva arma, ‘casquitosdeguayabaconqueso’, un nombre también demasiado largo y difícil de pronunciar y de entender hasta para los filólogos locales de español. Los polacos se habían dejado llevar, por algunas horas, por la creencia popular de que los cubanos y sus agentes estaban siempre metidos en todos los ‘fregados’ de gringos y ‘bolos’ (soviéticos). Transcurridas varias horas, la Embajada de Cuba, convertida en un bunker, decidió transformar sus dependencias en lo que siempre fueron, simples oficinas y salones de reuniones. Una pregunta se imponía: ¿Qué hacer con los casquitos de guayaba, que a pesar de su exceso en plomo, podía servir de ingrediente clave de un buen postre para aquel gélido invierno de la Europa Central, acompañados de un buen queso Gouda? La presión psicológica de los presentes fue tal que el embajador dio su ‘placet’ para abrir aquellas latas y promover los casquitos de guayaba con queso, un postre obligado en los mejores restaurantes de La Habana hoy en día: Tocororo, Aljibe, Floridita, Bodeguita del Medio, Polinesio, Barracón…
Ninguno de los protagonistas de aquella gesta anunciada, treinta años después, nos reconocían, han vuelto a comer casquitos de guayaba. Los cubanos no pudieron con todas aquellas interminables latas de la fruta en almíbar. No sólo ellos sufrieron el hartazgo de la ‘munición roja’. Que se lo pregunten también a los integrantes del cuerpo diplomático acreditado en Polonia, por entonces. Era algo usual que los diplomáticos se acercaran bajo cualquier pretexto a la sede cubana, donde casi siempre salía uno con su ron y sus puros, bien resguardados en sus maletines diplomáticos de cuero. El ron, en algunas ocasiones, y los habanos, en otras, cedieron un puesto a las latas de la ‘Conchita’, que nunca se acababan… Disminuyó en apenas una semanas la presencia de otros diplomáticos, quienes, por aquello de las ‘maneras’ de las relaciones internacionales, se veían impotentes ante tanta guayaba, una fruta olorosa y fuerte para los estómagos e intestinos de europeos demasiado ‘fresas’. Tampoco podían arriesgarse -quien les decía que todo el mundo estaba hasta el gorro de aquellas latas de ‘Conchita- a una ‘bronca’ diplomática con los cubanos, que tenían por entonces un papel protagónico, como lo tienen desde el 1 de enero de 1959 hasta la fecha de hoy, en las ‘cosas’ del querer internacional. El nuevo presidente morenista que tendrá México viajará a La Habana, a partir de diciembre de este año. Nos imaginamos que Andrés Manuel López Obrador no regresará al país sin haber probado los ‘obligados’, diplomáticamente hablando, casquitos de guayaba y queso. Los americanos no quieren ese acercamiento entre Cuba y México. Estarán investigando ya qué hacer ante tanta ofensiva diplomática cubana. Su sorpresa va a ser mayúscula cuando sepan que una de las claves es ni más ni menos que la olorosa guayaba caribeña. Hace treinta años, la guayaba jugó un papel primordial en la Varsovia de Jaruzelski; en unos meses, el escenario será otro: La Habana. La ‘diplomacia de los casquitos de guayaba’ se impone.
@SantiGurtubay
@BestiarioCancun
www.elbestiariocancun.mx