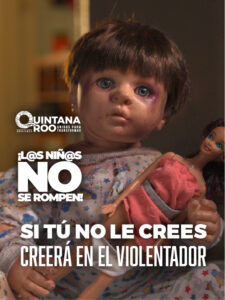EL BESTIARIO SANTIAGO J. SANTAMARÍA GURTUBAY
Los ricos de América Latina ‘también lloran’, pero no pagan impuestos
La canciller alemana, Angela Merkel, acusó a los empresarios de nuestro continente de no tener sensibilidad fiscal.
SANTIAGO J. SANTAMARÍA GURTUBAY
La frase de una de las mujeres con más poder en el mundo y que la pronunció en una reunión oficial con el presidente de Argentina, Alberto Fernández,en Berlín, ha sido muy criticada desde las élites políticas. Fuentes de la delegación gaucha, afirmaron que esta frase la dijo cuando hizo una pregunta al mandatario argentino sobre la existencia de las crisis económicas y políticas en países como Chile, Bolivia y Venezuela. Medios de Buenos Aires explicaron que la consecuencia del sistema neoliberal sureño, se suma el estallido social como la crisis del Covid-19, basándose en tres cosas: La explotación sin límite de la clase trabajadora, la desigualdad social y el que los ricos no pagan los impuestos que corresponden, incluidos otros países como es México. Los medios de comunicación de la derecha argentina, que defienden este modelo promovido por el empresario Mauricio Macri, censuraron a Merkel. Los periódicos como La Nación y Clarín, no publicaron estas declaraciones en sus páginas en la reunión de líderes, que podría haberse convertido en primeras planas. Llama mucho la atención que un país como Argentina, capaz de producir alimentos para 400 millones de personas, tenga al 40 % de su población en la pobreza.
Muchos multimillonarios latinoamericanos obtuvieron enormes beneficios durante los procesos neoliberales. Prefirieron los paraísos fiscales para poder evadir sus fortunas, como es el caso de la filtración de millones de documentos de la firma panameña «Mossack Fonseca», conocida en el mundo periodístico como «Panamá Papers». Un informe de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), recalca que el 10% más rico tiene el 71% de la riqueza y tributa tan sólo por un poco más de un 5% de su renta. En lengua germana, el impuesto lo llaman «Steuer», proveniente de la palabra «Stoia», cuyo significado es «Apoyo». Alemania es el cuarto país, con mayor presión fiscal de Europa. Según el World Economic Forum, la tasa en el impuesto a las ganancias, alcanzaba en Berlín, a finales del 2019, el 45%. Las declaraciones vertidas por Angela Merkel, causaron conmoción en los medios poderosos, que solo encuentran justificar el hambre y la desigualdad en los proceso «populistas». Merkel fue presidenta de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU por sus siglas en alemán) desde el año 2000 hasta 2018, cuando fue sucedida por Annegret Kramp-Karrenbauer. La postura de Merkel es acertada y apoyada por muchos dirigentes políticos mundiales, entre ellos el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, aunque ignorada por los grandes medios de comunicación. “El problema de América Latina es que los ricos no quieren pagar nada”, puntualizó.
Edwing Lang, el creador de Polaroid comentó cierta vez que “No sólo necesitamos nuevas ideas: necesitamos dejar atrás las viejas”. Y para ello opino que resulta decisivo no perder de vista tanto la situación pasada como el prometedor futuro que se nos avecina… “En bastantes proyectos que abordo en calidad de Interim Manager, encuentro cómo las personas que se ven afectadas por cualquier tipo de cambio adoptan de forma bastante clara una de las dos opciones posibles: O bien lo abrazan ilusionados, con la esperanza de quien evoluciona hacia un futuro en el que consideran que estarán mejor; o por el contrario ante ese futuro en el que desembocará el proceso de cambio, se resisten «como gato panza arriba» y se aferran a sus viejas tradiciones sin considerar ni ofrecer alternativa alguna a lo que ya conocen”.
Con frecuencia, esta situación me recuerda a la dualidad que representa Janus, uno de los dioses en la mitología romana. Janus era representado como un dios que tenía dos caras mirando hacia ambos lados de su perfil. Janus era el dios de las puertas, el dios de los comienzos y los finales. Por eso le fue consagrado el primer mes del año (que en español pasó del latín Ianuarius a Enero). Como dios de los comienzos, se lo invocaba públicamente el primer día de enero y también se lo invocaba al comenzar una guerra.
Mientras ésta durara, las puertas de su templo permanecían siempre abiertas; cuando Roma estaba en paz, las puertas se cerraban. Janus fue usado para simbolizar el cambio y la transición, para simbolizar la progresión de una situación a otra, de una visión y un estado…a otro nuevo. Pero quizás lo más llamativo era cómo representaba el paso del tiempo, ya que su dualidad le permitía, con una cara observar el pasado; y con la otra prestar atención al futuro…
No sólo necesitamos nuevas ideas: necesitamos dejar atrás las viejas, y quizás me atrevería a decir que incluso ir un poco más allá; necesitamos dejar atrás los prejuicios del pasado y aceptar nuestro papel para participar en el futuro, tomando parte en los procesos de cambio que se nos avecinan. ¿Mirar al pasado pero no perder de vista el futuro? Exactamente. Porque, queramos o no, nos unamos a ellos o no; con toda probabilidad los cambios se van a llevar a cabo; ya que la situación del mercado manda y no podemos mirar únicamente al pasado cuando ante nosotros se nos abre un nuevo escenario al cual hemos de llegar, aunque en ocasiones pueda faltarnos el ánimo y quizás no seamos capaces de ver con claridad cómo.Quizás entonces no sea un mal momento, en plena crisis del COVIT-19, para encomendarnos al custodio de la puerta, al dios de las transiciones, al patrón de los nuevos proyectos…, a nuestro Janus.
«Billy el Niño» murió con las medallas puestas el ex policía de la Brigada Político Social del franquismo Antonio Fernández Pacheco, «Billy el Niño», acusado de crímenes de lesa humanidad por torturas durante los últimos años de la dictadura de Francisco Franco, ha muerto este jueves de coronavirus en un hospital de Madrid, España, han asegurado a Efe fuentes policiales. González Pacheco, de 73 años, ha fallecido sin llegar a ser investigado judicialmente por delitos de torturas y detención ilegal pese a las más de 15 querellas presentadas en los últimos años por sus víctimas, todas ellas archivadas por los jueces que se amparaban una y otra vez en la Ley de Amnistía y en la prescripción de los delitos para no tramitar ninguna investigación penal en su contra.
Pero la polémica con Pacheco no termina ahí. Porque el policía franquista no solo esquivó a jueces y fiscales, sino que con su muerte hace lo mismo con las cámaras que estaban tramitando la publicación del expediente de la concesión de medallas de Billy el Niño, como así acordaron el Congreso y el Senado el pasado febrero. Y tras ello poder retirarle las condecoraciones como se comprometió hace pocos meses el Gobierno, un trámite que tenía previsto completar con la nueva ley de memoria histórica para cerrar así un capítulo que levanta ampollas entre sus víctimas y una parte de la clase política de este país.
Tanto es así que las reacciones a su muerte no se han hecho esperar y no hay lamento ni recuerdo entre muchos políticos españoles por su fallecimiento. Todo lo contrario. Hay impotencia, rabia e impunidad porque “el torturador” se marcha sin rendir cuentas por nada y con los honores que la democracia le concedió. Y hay también recuerdo a sus víctimas, a las que piden perdón por no haber actuado a tiempo ante unos hechos ocurridos hace más de 40 años, que en la última década han sido devueltos a la actualidad.
Eso solo fue posible gracias a la acción de la querella contra los crímenes del franquismo presentada en Argentina en 2010. Desde entonces, Pacheco ha vuelto a la arena política y judicial, aunque con escaso o nulo éxito, como admiten muchos políticos. Es el caso del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias: “La muerte del torturador Gonzalez Pacheco sin haber sido juzgado, con sus medallas y privilegios intactos, es una vergüenza para la democracia y también para nosotros como Gobierno. Pido perdón a sus víctimas, luchadores por la democracia y la justicia. Porque fuisteis, somos”. O también de la ministra de Igualdad, Irene Montero: “Ha muerto el torturador Billy el Niño y lo ha hecho con todos sus reconocimientos, honores, medallas y pensiones. Cuánta rabia. Pido perdón a todos los que lucharon por la democracia en España y más a quienes sufrieron sus torturas porque no hemos llegado a tiempo”. El líder de Más País, Iñigo Errejón también menciona que muere “sin que se le retiraran los honores y condecoraciones y cobrando una pensión especial por infligir dolor a quienes lucharon por la libertad”. Y añade: “Es una humillación para el pueblo español y un insulto a sus víctimas”.
El diputado de ERC Gabriel Rufián se ha limitado a diez palabras pero sin restar contundencia al mismo mensaje: “Ha muerto con las medallas puestas. Que no se olvide”. Las redes sociales al menos no lo hacen: “Torturador” es trending topic en Twitter, escrito en mayúsculas. Billy el Niño, “un torturador compulsivo, sádico y morboso”. Las víctimas cuentan que les torturaba “con placer”. La «España Negra», plasmada por los pintores Regoyos, Gutiérrez Solana, Ignacio Zuloaga o Isidro Nonell. Nada que ver con la «Celtiberia Show», del inolvidable periodista barcelonés Luis Carandell.
Estados Unidos y Reino Unido ya no son una referencia democrática para el mundo en el 75 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. El destituido director del FBI, James Comey, confirmó punto por punto las presiones que sufrió por parte del presidente Donald Trump por la investigación de la trama rusa. “Necesito lealtad, espero lealtad”, le llegó a decir en una cena privada en la Casa Blanca. De sus palabras puede derivar un caso de obstrucción, la piedra de toque de un «impeachment» en Washington. En un Londres traumatizado por los ataques yihadistas, el laborista Jeremy Corbyn y la conservadora Theresa May eran los principales candidatos en las elecciones británicas. “A mí me resulta imposible votar por cualquiera de los dos…”, manifesta en una columna el escritor inglés John Carlin. “Ambos están anclados en el pasado: Corbyn en el de los sueños revolucionarios cubanos, sandinistas, chavistas y May en una imaginaria época dorada imperial en la que las clases sociales sabían cuál era su lugar en el mundo; no han aportado ninguna idea concreta sobre cómo piensan sacar el país del colosal lío en el que se ha metido con el voto a favor del Brexit. Las antiguas las democracias, tan admirable el progreso científico, tan dominante su lengua inglesa pero hoy están haciendo el ridículo…”. Sus actuales protagonistas, Donald Trump y Boris Johnson, han sido incapaces de liderar las «batallas» desatadas contra un enemigo diminuto, un coronavirus, que ha desatado un pandemia mundial, siendo derrotados en sus propios territorios, siendo alcanzado, contagiado por el COVID-19, el propio primer ministro inglés, Boris Johnson, viendo a la muerte muy cerca. Donald Trump, como si fuera un viejo local sheriff del Oeste Americano, sigue utilizando dos obsoletas pistolas que se encasquillan, Colt, en su particular «Duelo al sol» (Duel in the Sun) aquel film de western estadounidense, basado en la novela de Niven Busch sobre el relato bíblico de Caín y Abel, dirigido por King Vidor, en 1946. Pearl (Jennifer Jones) es una joven mestiza india que es enviada a vivir a casa del senador texano McCandless (Lionel Barrymore), donde llama la atención de los dos hijos de este: el correcto Jesse (Joseph Cotten) y el fiero Lewton (Gregory Peck), quienes no tardarán en rivalizar por el amor de la joven. Selznick esperaba que «Duelo al sol» superara el éxito de «Lo que el viento se llevó». Fue una película muy controvertida en su época por su carga de erotismo y por la relación sentimental que Selznick y Jones mantenían en la vida real y que acabó con sus matrimonios. La película no superó en recaudación a «Lo que el viento se llevó». El Covid-19 ha provocado 75.670 muertos y 1.256.972 infectados en Estados Unidos y 30.689 fallecidos y 207.977 contagiados en el Reino Unido.
La tarde del 6 de mayo de 1945, el general alemán Alfred Jodl, número dos de la Wehrmacht, fue conducido hasta al cuartel general aliado en Reims, Francia. En la mesa de la sala de guerra (hoy convertida en museo) le esperaba un documento de dos páginas con 234 palabras: el acta de rendición incondicional. A las 02.41 del día siguiente, Jodl, que meses después sería ahorcado tras los juicios de Núremberg, estampó su firma. La guerra en Europa había terminado. Esta rendición, firmada ante el mando aliado occidental, no fue bien recibida por Stalin, quien exigió que se refrendara en el cuartel general soviético en Karlshorst, Berlín (también convertido en museo). El 8 de mayo de 1945, a las 23:01, la ceremonia se repitió. El mariscal Wilhelm Keitel, jefe de las fuerzas armadas (que también acabaría ahorcado), firmó una nueva capitulación ante los representantes de las tres potencias aliadas más Francia, a la que se permitió estar presente en el acto. Esta vez sí, la guerra en Europa había terminado. Las celebraciones de la victoria estaban pensadas para el 9 de mayo, al día siguiente de la ratificación de la capitulación. De hecho, el general estadounidense Eisenhower había dado la orden de que los diecisiete periodistas que estuvieron presentes en la ceremonia no difundieran la noticia hasta la firma de Berlín. Sin embargo, el corresponsal de la agencia «Associated Press» en París, Edward Kennedy, convencido de que el embargo no se debía a razones militares sino políticas, decidió saltarse el bloqueo y comunicar la noticia el mismo día 7. Como consecuencia, el mundo se enteró del final de la guerra un día antes de lo previsto, y Kennedy fue despedido de la agencia (en su libro de memorias «Ed Kennedy’s War» explica todos los detalles).
Las celebraciones espontáneas no se hicieron esperar. A medida que se difundía la noticia, miles de personas empezaron a salir a las calles de París y Londres. Churchill intentó que Stalin renunciara a la segunda firma. “Parecerá que los únicos que no lo saben son los gobiernos”, telegrafió a Moscú. Pero el líder soviético se mantuvo firme. Finalmente, acordaron que los aliados occidentales celebrarían el Día de la Victoria el 8 de mayo, y la URSS al día siguiente. El 9 de mayo acabaría siendo la fecha oficial para las celebraciones del día de la victoria en Rusia y los países de la órbita soviética (aunque la mayoría lo adelantaron al 8 cuando se desintegró la URSS). La razón es que, cuando se firmó la rendición, pasadas las once de la noche, en Moscú, dada la diferencia horaria, era más de medianoche. Para unir las dos fechas, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió en 2004 declarar el 8 y 9 de mayo como Días del Recuerdo y la Reconciliación para quienes perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial. En Londres, más de un millón de personas abarrotaron Piccadilly Circus y Trafalgar Square. Tras escuchar por los altavoces la declaración radiofónica de Churchill, se trasladaron hasta el palacio de Buckingham, donde el primer ministro y los reyes, Jorge VI e Isabel Bowes-Lyon, salieron a saludar. También estuvieron presentes las dos princesas, Isabel y Margarita, que luego se unieron a las celebraciones en la calle de forma anónima. “Fue una de las noches más memorables de mi vida”, recordaría la futura Isabel II en una entrevista de la BBC en 1985. Por toda Gran Bretaña se organizaron bailes y banquetes, y se quemaron hogueras coronadas por la figura de Hitler. El gesto más repetido fue el de la uve de victoria popularizado por el primer ministro. En París y Nueva York también hubo celebraciones multitudinarias. Los Campos Elíseos y Times Square se llenaron de miles de personas deseosas de compartir su entusiasmo por el fin de la contienda. Sin embargo, en cada ciudad se vivió de forma diferente. En la capital francesa, la explosión de júbilo fue tan grande que la fiesta se prolongó durante dos días, hasta el jueves por la noche. Aunque, como recogía el diario Libération, “fueron los jóvenes los que se sintieron exuberantes. Entre las generaciones más antiguas, había un aire de indefinible melancolía”.
En Nueva York, en cambio, con las banderas ondeando a media asta por la reciente muerte del presidente Roosevelt, la celebración fue más comedida. En el ánimo de la población pesaba demasiado la sangrienta batalla que se estaba librando esos días en Okinawa, una de la más costosa en vidas de la guerra del Pacífico. Tanto Churchill como el presidente Truman, que casualmente cumplía años ese mismo día, recordaron en sus discursos que aún quedaba otra guerra por ganar. Al día siguiente fue el turno de Moscú. Las noticias de la rendición alemana llegaron de madrugada, por lo que desde muy temprano la Plaza Roja comenzó a llenarse de gente. Se dispararon salvas, se lanzaron fuegos artificiales y los grandes reflectores, que se habían utilizado durante la guerra para detectar a la aviación enemiga, iluminaron la ciudad al caer la noche. Las celebraciones de la Gran Guerra Patria, como se la conoce en Rusia, se oficializaron varias semanas después. El 24 de junio se organizó un impresionante desfile militar presidido por Stalin. Bajo una lluvia torrencial, las diversas unidades del Ejército Rojo fueron pasando una a una frente el mausoleo de Lenin. El desfile finalizó con los soldados arrojando a los pies de la tumba los estandartes capturados al ejército alemán.
El Día de la Victoria se sigue celebrando en la actualidad. En Francia es fiesta nacional. Se organizan desfiles, se homenajea a los veteranos y se recuerda a los caídos. En Gran Bretaña también se conmemora, pero no es festivo. Solo en ocasiones señaladas (como el 75 aniversario de este año), la tradicional fiesta del primero de mayo (Early May Bank Holiday) se traslada al día 8 y se organizan actos festejando la victoria. En Estados Unidos, sin embargo, el 8 de mayo no se celebra. Inicialmente se conmemoraba el 2 de septiembre, el Día de la Victoria sobre Japón, pero ahora solo se festeja oficialmente en el estado de Rhode Island, debido al importante número de bajas que sufrieron los marineros de su base naval. El Memorial Day (último lunes de mayo) y el Veterans Day (11 de noviembre) son los dos días festivos nacionales en los que se honra a los veteranos y caídos en las distintas guerras. Curiosamente, el país donde con más esplendor se celebra actualmente el Día de la Victoria es uno de los que menos tradición tiene. Hasta 1965, no hubo ninguna celebración oficial el 9 de mayo en Rusia. Ni Stalin ni su sucesor, Nikita Jruschov, eran partidarios de otorgar demasiado peso político a los militares. A partir de ese año, comenzó a festejarse, aunque los desfiles solo se organizaban en los aniversarios importantes. Con la caída de la URSS, las conmemoraciones también declinaron. El gran impulsor de las actuales celebraciones fue Vladímir Putin. Desde su llegada al gobierno en 1999, el Día de la Victoria se ha convertido en una de las fiestas más importantes de Rusia. Una mezcla de festejo popular (los fuegos artificiales), homenaje a los caídos (la marcha del Regimiento Inmortal) y exhibición de músculo militar (el gran desfile) con la que el gobierno pretende promover la unidad y la autoestima nacional. Unas celebraciones que este año, coincidiendo con el 75 aniversario, han sido canceladas, aplazadas o abreviadas en todo el mundo -con la excepción de Bielorrusia- a causa de la pandemia de Covid-19.
Las primarias han sido retrasadas o interrumpidas, con centros de votación cerrados y procesos de voto por correo puestos en tela de juicio. Los políticos están inmersos en luchas contenciosas sobre el proceso electoral en los congresos estatales y en los tribunales. En noviembre, los votantes tienen previsto ir a las urnas para elegir al próximo presidente, a gran parte del congreso y a miles de candidatos del gobierno estatal. Pero la pregunta sobre cómo será el día de las elecciones -si es que se lleva a cabo según lo previsto- es el principal objeto de debate. ¿Podría el presidente Trump posponer las elecciones? Por ahora, un total de 15 estados han retrasado sus elecciones primarias presidenciales. La mayoría de ellos las han pospuesto al menos hasta junio. Eso plantea la cuestión apremiante de si las elecciones presidenciales de noviembre también se celebrarán más tarde. En Wisconsin distribuyeron desinfectante de manos antes de la votación de las primarias. Según una ley que data de 1845, las presidenciales de Estados Unidos están programadas para el martes siguiente al primer lunes de noviembre cada cuatro años: es decir, el 3 de noviembre de 2020. Sería necesario un acto legislativo del Congreso -aprobado por las mayorías en la Cámara de Representantes, dominado por los demócratas, y en el Senado, controlado por los republicanos- para cambiar eso. La perspectiva de un consenso legislativo bipartidista que subscriba cualquier demora en las elecciones es muy poco probable. La pandemia no frenó la celebración de elecciones parlamentarias en Corea del Sur. Es más, incluso aunque el día de votación cambie, la Constitución de Estados Unidos exige que una administración presidencial dure solo cuatro años. En otras palabras, el primer mandato de Donald Trump expirará a mediodía el 20 de enero de 2021, de una forma o de otra. Podría estar otros cuatro años si es reelegido. Podría ser reemplazado por el demócrata Joe Biden si es derrotado en las urnas. Pero el reloj ya echó a andar, y posponer la votación no lo detendrá.
¿Qué ocurre si las elecciones se posponen. Si no se han celebrado las elecciones antes del día de inauguración programado, el 20 de enero, la línea de sucesión presidencial entra en acción. En segundo lugar está el vicepresidente Mike Pence, y dado que su mandato también termina ese día, él se encuentra en la misma situación que el presidente. La siguiente en la fila es la presidenta de la Cámara, que actualmente es la demócrata Nancy Pelosi, pero su mandato de dos años termina a finales de diciembre. El funcionario de mayor rango elegible para la presidencia en un escenario tan apocalíptico sería el republicano Chuck Grassley, de 86 años, de Iowa, el presidente pro tempore del Senado. Eso suponiendo que los republicanos todavía controlen el Senado luego de que un tercio de sus 100 escaños hayan sido desocupados por la expiración de sus propios mandatos. En general, todo esto parece más propio de una novela de suspense político que de realidad política.
@BestiarioCancun
@SantiGurtubay
www.elbestiariocancun.mx