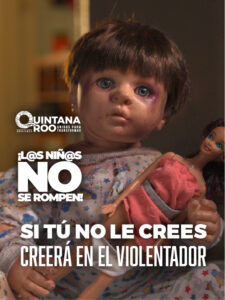SANTIAGO J. SANTAMARÍA. El Bestiario
John le Carré y Donald Trump, “el espía que no surgió del frío”
En la obra del escritor británico siempre hay un personaje que trata de permanecer moral en un mundo inmoral…
SANTIAGO J. SANTAMARÍA
Nunca imaginó que pudiera existir un Donald Trump, candidato al despacho oval de la Casa Blanca, capaz de filtrar en la televisión rusa de Vladimir Putin informes confidenciales de los propios servicios secretos de su país, con el fin de denigrar a Barack Obama y a su “delfina” Hillary Clinton… Estamos en la era de las filtraciones. Más allá de las revelaciones, la asociación de WikiLeaks con cinco medios tradicionales para difundir 250 mil cables diplomáticos estadounidenses revolucionó hace algo más de cinco años nuestra comprensión de la política internacional real e inspiró un nuevo tipo de “soplones”, de Edward Snowden a Hervé Falciani, con agendas propias.
Recuerdo una fotografía hecha en Madrid, una imagen poco frecuente: cinco directores de importantes periódicos internacionales juntos en el mismo estrado. Los cinco, antes de ese día, habían sido rivales, pero ahora eran amigos. Los editores de España, Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos, unieron sus fuerzas en 2010 para una colaboración extraordinaria. Acordaron publicar de manera simultánea la historia periodística más superlativa del mundo, que rápidamente acabó bautizada como “Cablegate”. “The Guardian” había recibido una filtración masiva de 250 mil cables diplomáticos secretos procedentes de embajadas de Estados Unidos en 180 países. Los cinco directores acordaron publicar conjuntamente su explosivo contenido.
Uno de los detalles significativos de la fotografía de los directores es que ninguno sigue en su puesto. Javier Moreno ya no dirige “El País”; Sylvie Kauffman, de “Le Monde”, ha tenido al menos tres sucesores en su puesto de París; Georg Mascolo fue apartado en “Der Spiegel”; Bill Keller dejó su cargo en “The New York Times” (lo cual desató una desagradable pelea por la sucesión); y en el londinense “The Guardian”, Alan Rusbridger se retiró tras 20 años de lucha para mantener a flote un periódico en pérdidas. Esas turbulencias muestran el trastorno que constituye Internet para los medios convencionales. Los directores del grupo inicial se unieron porque eran conscientes de que hacían falta nuevos tipos de colaboración para que el periodismo de investigación pudiera sobrevivir en tiempos difíciles. Cinco años después, la caída de los modelos de negocio tradicionales continúa e incluso se ha agravado. Una consecuencia es que esas colaboraciones entre medios internacionales se han vuelto casi normales. Ahora mismo van a cubrir juntos las elecciones a la presidencia de los Estos Unidos.
Pero el “Cablegate” también fijó el amanecer de un modelo de periodismo completamente nuevo, capaz de dar a conocer datos inéditos a millones de personas en todo el mundo. En la era de Internet es posible “hackear” y filtrar los contenidos de inmensas bases de datos, por muy seguras y secretas que parezcan. Una vez analizados esos datos, se pueden hacer públicos en todo el mundo al instante a través de medios en distintas jurisdicciones, de tal manera que ni siquiera los abogados y la policía de la mayor potencia mundial puedan detener el alud de revelaciones. El “Cablegate” señaló el nacimiento de la era de las filtraciones masivas.
En los años posteriores, se sucedieron de forma inexorable las filtraciones de Snowden, aún más escandalosas, de datos relativos a las actividades secretas de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos, una vez más a través de un grupo de periodistas de varios países. A ellas siguió una serie de revelaciones masivas de datos sobre cuentas en paraísos fiscales -como la famosa lista de Hervé Falciani, el ingeniero de sistemas italofrancés- que sacaron a la luz las identidades de propietarios de empresas en todo el mundo que hacían uso de jurisdicciones opacas como las Islas Vírgenes Británicas.
Ahora bien, ¿la publicación del contenido de los cables diplomáticos estadounidenses revolucionó la política mundial? Para ser sinceros, no del todo. La expresión “Cablegate” evoca “Watergate”, el famoso escándalo de 1974 en el que el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, se vio obligado a dimitir después de un robo en las oficinas de sus adversarios en el edificio Watergate de Washington. Pero la terminación “gate” en 2010 era engañosa. Con una excepción, los cables diplomáticos publicados no dieron a conocer los delitos del Gobierno estadounidense, sino los de otros. Por ejemplo, el tráfico diplomático registrado en Madrid dejaba en mal lugar a los políticos españoles al desvelar que el periodista José Couso había muerto en 2003, por fuego amigo de Estados Unidos en Bagdad. En su momento, Javier Moreno escribió “Los cables revelan el doble lenguaje del Gobierno y la fiscalía. Nuestras informaciones muestran que dijeron a los diplomáticos estadounidenses que tratarían de obstruir o incluso cerrar el caso mientras aseguraban a la familia del periodista fallecido que iban a hacer todo lo posible para investigarlo. Al Gobierno socialista le ha resultado difícil explicarlo”.
Las consecuencias no han sido halagüeñas para los filtradores. Edward Snowden, que actuó inspirado por el “Cablegate”, languidece en Rusia después de haberse visto obligado a pedir asilo, bajo la amenaza de cárcel si regresa a Estados Unidos. Julian Assange, el pirata australiano fundador de WikiLeaks, que hizo llegar los cables filtrados a los cinco directores, sigue oculto en la embajada de Ecuador en Londres, para evitar ser extraditado a Suecia, donde se enfrenta a acusaciones de agresión sexual. Y el soldado Manning, el verdadero filtrador de los cables, un joven norteamericano lleno de problemas, pero con grandes aptitudes técnicas, que logró descargar todos los archivos secretos de una terminal de comunicaciones militar a las afueras de Bagdad, cumple una condena de 35 años en una prisión militar en Kansas. Hoy, tras anunciar su decisión de cambiar de sexo, es una mujer, Chelsea Manning, y se somete a tratamiento hormonal. Aunque las voces más enloquecidas, que pidieron en su momento que se le ejecutara por traición, han callado, está todavía muy lejos cualquier perspectiva de libertad bajo fianza. Manning dijo que, con sus filtraciones, quería provocar “discusiones, debates y reformas en todo el mundo”. Desde luego, lo consiguió. Pero cuesta pensar que hoy lo esté celebrando en su celda.
Uno de los muchos misterios que rodean la figura de John le Carré es su seudónimo. Ni él mismo recuerda (o no quiere recordar) por qué escogió este nombre cuando, todavía siendo un agente de los servicios secretos británicos, comenzó a publicar novelas. A sus 84 años, David Cornwell, John le Carré, es considerado uno de los escritores más importantes del mundo. Sin su obra resulta difícil entender uno de los momentos cruciales de nuestro tiempo, la Guerra Fría, a la que parecemos estar volviendo a marchas forzadas.Ha escrito 23 novelas y es un autor famoso (y rico) desde su tercer título, “El espía que surgió del frío” (1962). Muchos anunciaron su final literario con la caída del muro de Berlín, pensaron que sus historias no podrían sobrevivir.
Los libros de John le Carré ofrecen una visión tan certera de la naturaleza y las miserias humanas que van mucho más allá de cualquier acontecimiento geopolítico. De una forma u otra, su obra cuenta una sola historia, que en el fondo es la suya: cómo se puede permanecer moral en un mundo inmoral. La publicación en inglés de una biografía de casi 700 páginas y el anuncio de que su autobiografía saldrá este septiembre arrojan nueva luz sobre la vida de este escritor, tan fascinante y ambigua como la de sus personajes.
Todos sus espías, desde George Smiley, que casi recibe con tristeza su victoria en la Guerra Fría, hasta Alec Leamas, el protagonista de “El espía que surgió del frío”, no dejan de darle vueltas al viejo dilema del fin y los medios, a los pactos que han tenido que realizar con el diablo para derrotar a sus enemigos. Y, sobre todo, se preguntan si sus métodos no han provocado un daño, tal vez irreparable, en las mismas sociedades que pretendían defender (la misma cuestión que Steven Spielberg pone sobre la mesa en “El puente de los espías”).
Hubo que esperar hasta la Guerra Fría y, sobre todo, a dos escritores imprescindibles para que la literatura de espías alcanzase su apogeo: Graham Greene y John le Carré. No es una casualidad que los dos fuesen verdaderos agentes. Ian Fleming, el creador del espía más conocido de la ficción, James Bond, también trabajó en los servicios secretos. Sin embargo, las historias de 007 están mucho más cerca de los relatos de aventuras que del espionaje: las verdaderas historias de espías se juegan en el terreno del conocimiento, no de la acción.
Le Carré y Greene utilizaron a los espías para construir historias morales que son a la vez magníficos relatos llenos de trampantojos, de secretos y mentiras. Las obras de Greene, el guión de “El tercer hombre” y las novelas “Nuestro hombre en La Habana” -la historia de un gran timo-, “El factor humano” y “El americano impasible”, contienen muchas claves y trucos utilizados por numerosos escritores. Pero el autor más influyente es, sin duda, John le Carré, que ha logrado dar una hondura inédita al género. En todas las novelas de Le Carré siempre hay un personaje que trata de permanecer moral en un mundo inmoral; pero, sobre todo, demostró como nadie que las historias de espías no hablan de los secretos, sino de personas que manejan esa información en una interminable partida de ajedrez.
@SantiGurtubay